
Marco Gladius
La quema de herejes [Post único]por Marco Gladius, Vie Ago 30, 2013 3:32 pm
Aquella mañana, a las nueve, la Plaza de la Justicia estaba repleta de gente. Era día de quema y todos mis queridos ciudadanos habían escogido sus mejores galas para celebrar la ocasión. Los niños correteaban cerca de las hogueras y los mayores lucían sus mejores colgantes de cruz sobre las ropas y sobre el pecho. Todo era precioso. Amaba los autos de fe. Amaba los días de quema. Cuando veía las hogueras arder, me sentía más cerca de mi Señor.
Como Duque de las Horcas y cardenal de Nuestro Sagrado Señor, tenía reservado el mejor sitio. El que habría ocupado el papa, de haber estado presente. Detrás de los troncos apilados para las piras, había un lujoso asiento que era como un trono, pero no lo ocupé. Me quedé de pie, con el Libro Santo entre mis manos, envuelto en un rosario de cuentas de oro. Doce soldados inquisidores de mi guardia personal me protegían y yo miraba hacia el público, vestido completamente de rojo.
Los guardas retenían a nuestro público para que no se acercara demasiado al lugar de la ejecución. Podía ver en sus ojos la luz divina de Dios y las ganas de ver arder los herejes, de verlos consumirse de una vez por todas. Algunos, los que se habían arrepentido de sus viles pecados, se ganarían un puesto en el Cielo; otros, los que se habían mantenido firmes en sus satánicas convicciones, caminarían los senderos del mal hasta perderse en los fuegos del Infierno.
El pueblo me aclamaba. Yo caminé hacia ellos y muchos me pidieron por sus almas. No podría atenderlos a todos, pero me detuve junto a algunos de ellos:
—En nombre de Dios, te expío de tus culpas. El Señor está contigo. In nomine Patris; et Filii; et Spiritus Sancti. Amen.
Repetí aquellas palabras varias veces, hasta que escuché el redoble de los tambores y regresé a mi posición tras las hogueras. El verdugo aguardaba en una esquina, preparado para encender el fuego. Entre los sonidos de los tambores, comenzaron a desfilar los reos, todos debidamente encadenados. Eran seis en total. Solo dos se habían retractado. Me santigüé al verlos pasar.
—María Máldez, acusada de brujería —comenzó a anunciar uno de los soldados. La primera de las condenadas era una muchachita joven, de catorce años, a la que decían haber visto elaborando pócimas prohibidas y jugos de amor. Llevaba una túnica marrón, parecida a las de los frailes, y el terror se reflejaba en su mirada. Ella había negado todas sus culpas, pero así es el Demonio. Acostumbra a mostrarse puro e inocente—. Timen Alburen, acusado de blasfemia. —Era un hombre de mediana edad, barbudo. Había traducido a lenguas paganas un episodio del Libro Santo—. Anne Gracel, acusada de blasfemia. —Dijo no creer en el Señor—. Livia Mattew, acusada de brujería. —Otra muchacha joven, que poseía libros de dudosa reputación—. John Earnshaw, acusado de brujería y protección de brujas. Elizabeth Jane Bennet, acusada de brujería y protección de brujas.
Los dos últimos eran un matrimonio. Rondarían ambos los cincuenta años. Los dos eran morenos y tenían heridas por todo el cuerpo. Llevaban un buen tiempo en la Prisión de Las Piras y los habíamos sometido a varias torturas, con el objetivo de que confesaran sus crímenes y, sobre todo, la localización de la bruja a la que encubrían. No dijeron nada, ni se arrepintieron de sus pecados. Mis hombres habían encontrado libros paganos en casa de plebeyos e inscripciones en lenguaje demoníaco. Realmente, esperaba que el fuego consumiera sus atroces pecados.
Colocaron a los reos frente a las hogueras y los hicieron subir por la pila de leños. La chica de catorce años lloró y se retorció, pero no pudo hacer nada para librarse. Los soldados la ataron rápidamente al poste y lo mismo hicieron con los demás condenados.
Avancé hacia delante y se hizo el silencio. El verdugo ya había encendido su antorcha. Le dejé a uno de los mozos mi ejemplar del Libro Santo y el rosario, y, como era costumbre, me lo cambió por un crucifijo grande y de madera. Me volví hacia el público, que parecía emocionado. Algunos clamaban justicia, otros salvación, y muchos estaban impacientes por que comenzara el espectáculo. Pero todos callaron cuando yo me acerqué a ellos.
—Hoy es un día glorioso —comencé—, porque habrá seis pecadores menos en nuestro mundo. Oremos al Señor, siempre piadoso, por la salvación de sus tristes almas. Oremos por el descanso eterno para los justos y por el castigo para los herejes. Que la Misericordia de Él nos guíe en nuestro Camino.
«Que la Misericordia de Él nos guíe en nuestro Camino», repitieron todos ellos, al unísono.
—In nomine Patris; et Filii; et Spiritus Sancti. Amen.
Con la mano derecha, enfundada en un guante rojo, me santigüé y luego sostuve en alto la cruz. El verdugo acercó la antorcha a la primera de los condenados y el fuego se extendió rápido. Pronto prendió en los bordes de su túnica y la joven aulló de dolor. Yo extendí ante ella el crucifijo. La compadecía por la oscuridad que había sembrado en su alma. El fuego la purificaría y la acercaría a la Bondad.
—Que Dios se apiade de tu alma —musité.
Y así fui rezando y viendo arder a los reos, uno a uno. Los niños prestaban atención con los ojos muy abiertos. Muchos hombres y mujeres pedían justicia. Mi alma estaba serena y cerré los ojos mientras oraba, sintiéndome cada vez más cerca del Altísimo, sintiéndolo cada vez más cerca de mi alma con cada misericordiosa hoguera que el verdugo encendía.
Cuando llegué al matrimonio final, los Earnshaw-Bennet, vi en sus ojos la altivez del Diablo. Incluso por ellos sentí piedad.
—Que Dios se apiade de tu alma —le dije al hombre—. Que Dios se apiade de tu alma —le dije a la mujer.
Él la miró a ella y ella a él. En sus ojos solo había ternura. Cariño y ternura, más que miedo. Se habrían abrazado de haber podido. «El Demonio se esconde tras máscaras falsas de Amor y Pureza», pensé.
—Que la Diosa salve a mi hija —susurró la mujer. Tal blasfemia rebotó en mis oídos y fruncí el ceño, deseando que las llamas consumieran a aquella bruja.
El hombre agitó la cabeza.
—Que se salve ella. Que los mortales la salven a ella. Te quiero, mi vida.
—Te quiero.
Las llamas corrieron por los troncos y lamieron sus pies. Entre el crepitar del fuego y los gritos, la atmósfera se había teñido de ruidos. Miré más allá y vi los cuerpos calcinados. Cerré los ojos con pesar y me volví hacia los dos últimos, hacia el matrimonio, que ya habían comenzado a arder y a chillar mientras las llamas se pegaban a su piel. Extendí el crucifijo ante ellos.
—Que Dios se apiade de ustedes. Que Dios perdone sus heréticos pecados.
Noté el calor del fuego en la cara y me aparté para contemplar la escena con solemnidad. Pasaron varios minutos hasta que cesaron los gritos, hasta que el aire se llenó solo de ceniza y de silencio, un silencio solo roto por el sonido del fuego al besar la madera. El humo ascendió hasta el cielo y me sentí alegre y sonreí.
Había sido una hermosa jornada y el Señor estaría orgulloso de sus humildes súbditos.
—Per Gratiam et Compasionem Dei —susurré.
Como Duque de las Horcas y cardenal de Nuestro Sagrado Señor, tenía reservado el mejor sitio. El que habría ocupado el papa, de haber estado presente. Detrás de los troncos apilados para las piras, había un lujoso asiento que era como un trono, pero no lo ocupé. Me quedé de pie, con el Libro Santo entre mis manos, envuelto en un rosario de cuentas de oro. Doce soldados inquisidores de mi guardia personal me protegían y yo miraba hacia el público, vestido completamente de rojo.
Los guardas retenían a nuestro público para que no se acercara demasiado al lugar de la ejecución. Podía ver en sus ojos la luz divina de Dios y las ganas de ver arder los herejes, de verlos consumirse de una vez por todas. Algunos, los que se habían arrepentido de sus viles pecados, se ganarían un puesto en el Cielo; otros, los que se habían mantenido firmes en sus satánicas convicciones, caminarían los senderos del mal hasta perderse en los fuegos del Infierno.
El pueblo me aclamaba. Yo caminé hacia ellos y muchos me pidieron por sus almas. No podría atenderlos a todos, pero me detuve junto a algunos de ellos:
—En nombre de Dios, te expío de tus culpas. El Señor está contigo. In nomine Patris; et Filii; et Spiritus Sancti. Amen.
Repetí aquellas palabras varias veces, hasta que escuché el redoble de los tambores y regresé a mi posición tras las hogueras. El verdugo aguardaba en una esquina, preparado para encender el fuego. Entre los sonidos de los tambores, comenzaron a desfilar los reos, todos debidamente encadenados. Eran seis en total. Solo dos se habían retractado. Me santigüé al verlos pasar.
—María Máldez, acusada de brujería —comenzó a anunciar uno de los soldados. La primera de las condenadas era una muchachita joven, de catorce años, a la que decían haber visto elaborando pócimas prohibidas y jugos de amor. Llevaba una túnica marrón, parecida a las de los frailes, y el terror se reflejaba en su mirada. Ella había negado todas sus culpas, pero así es el Demonio. Acostumbra a mostrarse puro e inocente—. Timen Alburen, acusado de blasfemia. —Era un hombre de mediana edad, barbudo. Había traducido a lenguas paganas un episodio del Libro Santo—. Anne Gracel, acusada de blasfemia. —Dijo no creer en el Señor—. Livia Mattew, acusada de brujería. —Otra muchacha joven, que poseía libros de dudosa reputación—. John Earnshaw, acusado de brujería y protección de brujas. Elizabeth Jane Bennet, acusada de brujería y protección de brujas.
Los dos últimos eran un matrimonio. Rondarían ambos los cincuenta años. Los dos eran morenos y tenían heridas por todo el cuerpo. Llevaban un buen tiempo en la Prisión de Las Piras y los habíamos sometido a varias torturas, con el objetivo de que confesaran sus crímenes y, sobre todo, la localización de la bruja a la que encubrían. No dijeron nada, ni se arrepintieron de sus pecados. Mis hombres habían encontrado libros paganos en casa de plebeyos e inscripciones en lenguaje demoníaco. Realmente, esperaba que el fuego consumiera sus atroces pecados.
Colocaron a los reos frente a las hogueras y los hicieron subir por la pila de leños. La chica de catorce años lloró y se retorció, pero no pudo hacer nada para librarse. Los soldados la ataron rápidamente al poste y lo mismo hicieron con los demás condenados.
Avancé hacia delante y se hizo el silencio. El verdugo ya había encendido su antorcha. Le dejé a uno de los mozos mi ejemplar del Libro Santo y el rosario, y, como era costumbre, me lo cambió por un crucifijo grande y de madera. Me volví hacia el público, que parecía emocionado. Algunos clamaban justicia, otros salvación, y muchos estaban impacientes por que comenzara el espectáculo. Pero todos callaron cuando yo me acerqué a ellos.
—Hoy es un día glorioso —comencé—, porque habrá seis pecadores menos en nuestro mundo. Oremos al Señor, siempre piadoso, por la salvación de sus tristes almas. Oremos por el descanso eterno para los justos y por el castigo para los herejes. Que la Misericordia de Él nos guíe en nuestro Camino.
«Que la Misericordia de Él nos guíe en nuestro Camino», repitieron todos ellos, al unísono.
—In nomine Patris; et Filii; et Spiritus Sancti. Amen.
Con la mano derecha, enfundada en un guante rojo, me santigüé y luego sostuve en alto la cruz. El verdugo acercó la antorcha a la primera de los condenados y el fuego se extendió rápido. Pronto prendió en los bordes de su túnica y la joven aulló de dolor. Yo extendí ante ella el crucifijo. La compadecía por la oscuridad que había sembrado en su alma. El fuego la purificaría y la acercaría a la Bondad.
—Que Dios se apiade de tu alma —musité.
Y así fui rezando y viendo arder a los reos, uno a uno. Los niños prestaban atención con los ojos muy abiertos. Muchos hombres y mujeres pedían justicia. Mi alma estaba serena y cerré los ojos mientras oraba, sintiéndome cada vez más cerca del Altísimo, sintiéndolo cada vez más cerca de mi alma con cada misericordiosa hoguera que el verdugo encendía.
Cuando llegué al matrimonio final, los Earnshaw-Bennet, vi en sus ojos la altivez del Diablo. Incluso por ellos sentí piedad.
—Que Dios se apiade de tu alma —le dije al hombre—. Que Dios se apiade de tu alma —le dije a la mujer.
Él la miró a ella y ella a él. En sus ojos solo había ternura. Cariño y ternura, más que miedo. Se habrían abrazado de haber podido. «El Demonio se esconde tras máscaras falsas de Amor y Pureza», pensé.
—Que la Diosa salve a mi hija —susurró la mujer. Tal blasfemia rebotó en mis oídos y fruncí el ceño, deseando que las llamas consumieran a aquella bruja.
El hombre agitó la cabeza.
—Que se salve ella. Que los mortales la salven a ella. Te quiero, mi vida.
—Te quiero.
Las llamas corrieron por los troncos y lamieron sus pies. Entre el crepitar del fuego y los gritos, la atmósfera se había teñido de ruidos. Miré más allá y vi los cuerpos calcinados. Cerré los ojos con pesar y me volví hacia los dos últimos, hacia el matrimonio, que ya habían comenzado a arder y a chillar mientras las llamas se pegaban a su piel. Extendí el crucifijo ante ellos.
—Que Dios se apiade de ustedes. Que Dios perdone sus heréticos pecados.
Noté el calor del fuego en la cara y me aparté para contemplar la escena con solemnidad. Pasaron varios minutos hasta que cesaron los gritos, hasta que el aire se llenó solo de ceniza y de silencio, un silencio solo roto por el sonido del fuego al besar la madera. El humo ascendió hasta el cielo y me sentí alegre y sonreí.
Había sido una hermosa jornada y el Señor estaría orgulloso de sus humildes súbditos.
—Per Gratiam et Compasionem Dei —susurré.
~ + ~
 Temas similares
Temas similares» Sofonisba {Post único}
» Al fin, la Torre {Post único}
» La partida [Post único]
» La carta [ Post único ]
» La negociación [Post único]
» Al fin, la Torre {Post único}
» La partida [Post único]
» La carta [ Post único ]
» La negociación [Post único]
|
|
|
 Índice
Índice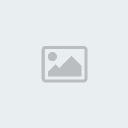
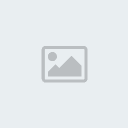
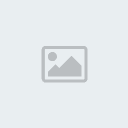
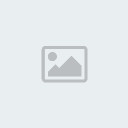
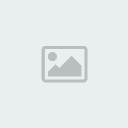
» la sombra sangrienta deimien darthfyre
» ola
» pricnesita estrellita
» Ser no tendría si algo pareciera
» Ficha de Lynn Feng
» Investigación forzada (Abierto)
» Anaë'draýl NPC's
» Crónica y semblanza de Lope de Villegas
» Habitación de Rurik (Noveno piso)